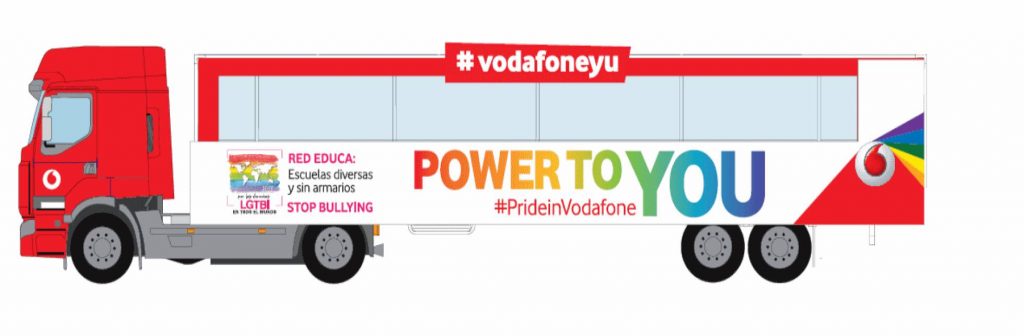La reivindicación de la diversidad, en las calles y en las instituciones

Manifestación en Iruñea. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS
Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea han acogido durante la tarde movilizaciones en defensa de la libertad y en favor de la diversidad con motivo de esta jornada.
A lo largo de la jornada, el Gobierno de Lakua, el Parlamento de Gasteiz, diputaciones, cámaras forales y diferentes ayuntamientos han aprobado distintas declaraciones institucionales y han protagonizado actos con motivo de la celebración del Día del Orgullo.
El Ejecutivo de Lakua, a través del servicio público Berdindu!, ha celebrado que «tras años de lucha, el colectivo LGTBI es más visible, cada vez hay más armarios rotos y lo que es más importante, cada vez se construyen menos».
Ha lamentado que se siga teniendo que hablar de la discriminación que sufre este colectivo y ha puesto como ejemplo los campos de concentración en Chechenia y otros conflictos más cercanos, en los que «la visibilización del lesbianismo ha tenido como respuesta la expulsión de una cafetería o la agresión que sufrió una pareja de chicas».
El Parlamento de Gasteiz ha colocado en su fachada la bandera arco iris y ha recordado que este 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las revueltas de Stonewall en el Greenwich Village de Nueva York en 1969, acontecimiento que supuso el nacimiento del movimiento de liberación LGBTI.
También las Juntas Generales de Araba han denunciado que, a pesar del reconocimiento de los derechos de estos colectivos, «todavía se escuchan discursos de odio y discriminatorios contra la orientación sexual y la identidad de género».
Por ello, han rechazado «los actos de discriminación y violencia» y, en particular, «los recientemente ocurridos en Murcia, donde se produjo un ataque intolerante contra la ‘Marcha del Orgullo’, en Valladolid, donde se agredió a una pareja gay, en Madrid y en la propia ciudad de Vitoria en las últimas semanas».
También en Gasteiz, su Ayuntamiento ha lamentado que la orientación afectiva-sexual sigue siendo «objeto de persecución legal en muchos países» y ha reivindicado 2017 como el año de «reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTBI en el mundo».
Además, EH Bildu, Podemos e Irabazi, han colgado de los balcones de la casa consistorial varias banderas que representan al colectivo LGTBI para denunciar que el Gobierno municipal (PNV-PSE) no ha autorizado la colocación de esta enseña en la fachada «por normativa interna».
En Iruñea, el Ayuntamiento se ha sumado a la jornada reivindicativa con una concentración en la que han participado representantes de todos los grupos municipales y la colocación de la bandera arcoiris en la fachada de la Casa Consistorial.
En esta concentración, que ha tenido lugar a mediodía a la Plaza Consistorial, la concejala de Igualdad y LGTBI, Laura Berro, en castellano, y la presidenta de la Comisión de Asuntos Ciudadano, Esther Cremaes, en euskera, han leído la declaración institucional aprobada el pasado 19 de junio en la Comisión de Asuntos Ciudadanos.
El texto recoge que el Ayuntamiento de Iruñea se suma a la celebración del Día del Orgullo LGTBI y se compromete «a trabajar para ser una institución ejemplar en la lucha por la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de orientación sexual y de identidad sexual o de género y para ello impulsará las acciones necesarias encaminadas a combatir estas situaciones de discriminación».
Además, se solidariza «con todas las personas agredidas, menospreciadas o discriminadas de una u otra manera por su condición sexual o su identidad de género» y rechaza «todas las acciones sociales y políticas que van en contra de la igualdad real y efectiva».
En la concentración han tomado parte, entre otros, el alcalde de Iruñea, Joseba Asirón, la presidenta del Parlamento navarro, Ainhoa Aznárez, y representantes de todos los grupos municipales.
Las Juntas Generales de Bizkaia han mostrado su disposición a continuar trabajando para «ser parte activa de la lucha contra la discriminación» y en favor de «la visibilización» del colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.
Además, han animado a la población a «participar en cualquier acto de repulsa» contra ese tipo de ataques y criminalizaciones y se han ofrecido como «parte activa del movimiento LGTBI» para que su lucha «sea más visible».
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbo ha decidido adherirse al manifiesto de Gobierno de Lakua en el que anima a los ciudadanos a denunciar las violaciones de derechos y los «discursos de odio» contra el colectivo LGTBI, y reafirma su compromiso en la defensa de la diversidad.
Tambien las instituciones guipuzcoanas también se han manifestado en defensa del colectivo LGTBI.
Así, la Diputación de Gipuzkoa ha renovado su compromiso con el colectivo LGTBIQ+ en un sencillo acto en el que han tomado la palabra varios dirigentes forales para leer una declaración institucional.
En este texto, la institución foral ha reiterado su apuesta por el desarrollo de políticas institucionales destinadas a «proteger y potenciar los derechos humanos» de este colectivo y se ha comprometido a lanzar un Plan de Convivencia en la Diversidad.
Protocolo
Además de todos estos actos institucionales, la asociación Transbollomarika Sarea ha presentado un protocolo de actuación en caso de agresiones contra personas del colectivo LGTBI, en el que anima a denunciar y a ponerse en contacto con su red para conseguir apoyo.