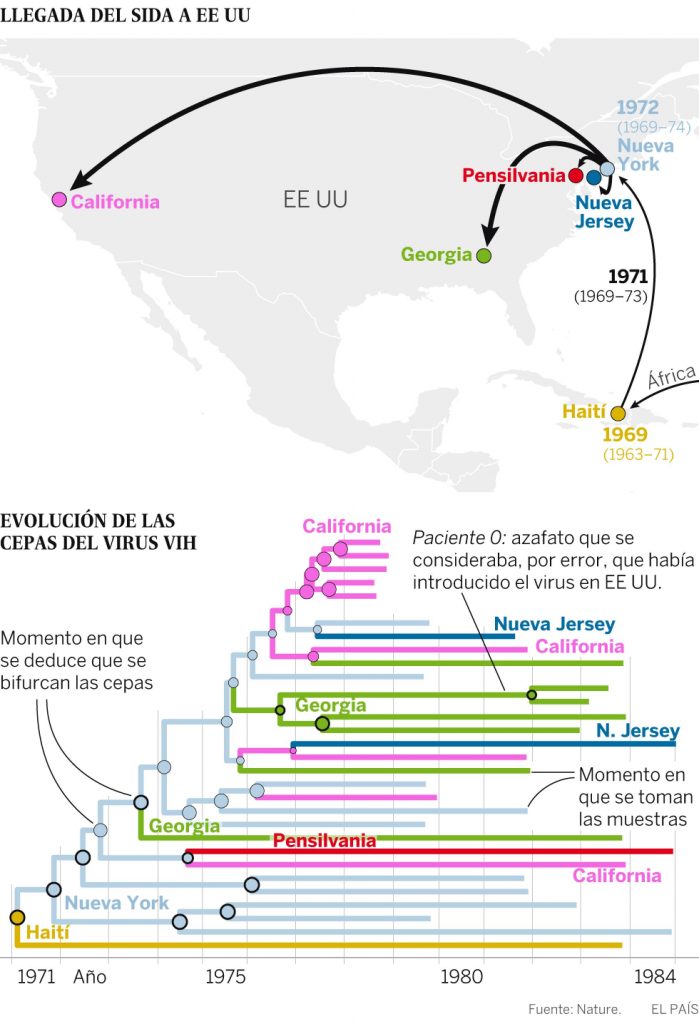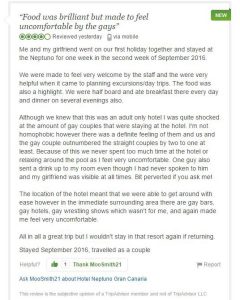Grande-Marlaska, mezcla de porte clásico y timidez vasca, posa en exclusiva para ICON. PAPO WAISMAN
Este no ha sido un buen año paraFernando Grande-Marlaska. Sobre todo por la muerte de su madre. Pero conserva inalterable la fuerza de carácter y ese idealismo a contracorriente que guía el libro que acaba de publicar, Ni pena ni miedo. “Siento pena y tengo miedo, como todos, pero nunca me han paralizado ni han mediatizado mis decisiones. Eso es lo que resume el título del libro. Tengo miedo al sufrimiento, a perder a seres queridos. De niño, tenía miedo a que mi madre muriera mientras yo no estaba. En verano, con 12 o 13 años, cuando me iba a un campamento o cuando me fui a Irlanda, me asustaba que al volver mi madre hubiera muerto”.
Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) empezó a lo grande, instruyendo por azar el caso del asesinato de los marqueses de Urquijo, y ya nunca se apartó de lo importante: sustituyó a Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, y desde ese puesto administró asuntos capitales. Instruyó casos contra ETA y dictó autos nada complacientes con la izquierda abertzale, dirigió la intervención judicial de Fórum Filatélico, y cayó sobre sus espaldas el enredo del Yak 42. Desde 2012 es presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y desde 2013, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Grande Marlaska tiene un entusiasmo que no sabe esconder ni en los peores momentos.
Su madre -además de Gorka, su marido– es la persona central de su vida. Cualquier hilo de la conversación –la justicia, los valores, la política– acaba en ella. “Mi madre ha sido fundamental para mí, en lo bueno y hasta en lo malo. Cuando le conté que era gay, con 35 años, no lo aceptó y me aparté de ella. Estuvimos cinco o seis años sin hablarnos, pero incluso en ese tiempo ella era mi referente: ante cualquier duda, siempre me preguntaba qué pensaría ella al respecto, cómo actuaría. Cuando reanudamos la relación, sin embargo, no pude evitar pasarle factura por su incomprensión. La relación no volvió a ser como antes, pero yo la miraba y me daba cuenta de que esa señora ya anciana seguía representándolo todo para mí. Que yo, en buena medida, era esa señora y que no la cambiaría por nada”.
Marlaska acepta sin vergüenza las propias contradicciones de su vida. Habla de sí mismo con un pudor que no pierde nunca la dignidad. No mueve mucho las manos, no hace aspavientos, no enfatiza, pero en su voz aparece de vez en cuando una emoción sosegada que no deja lugar a dudas de que está diciendo lo que piensa de verdad, sin fingimiento. He estado con él otras veces, en situaciones menos formales, y siempre he encontrado en su rostro huesudo la misma expresión quijotesca.
“Sí, es verdad que me entrego a todas las causas perdidas, me he dado por primera vez cuenta de ello al escribir el libro. Y me siento orgulloso, de cómo he actuado en distintos momentos de mi vida con la lucha gay, con la igualdad de género, con la violencia terrorista… Pero esa actitud es algo que yo he mamado, y por eso le doy tanta importancia a la educación. Yo tuve la suerte de que mi madre, que era en cierta medida conservadora, predicara constantemente el respeto al otro, fuera quien fuera. Y por eso tengo una aversión patológica a cualquier tipo de injusticia”. Le pregunto –al juez– qué es para él la justicia: “La justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Lo que merece como ser humano. Y ante todo mantener su dignidad. La dignidad es la clave”.
Él es un hombre satisfecho, con la sensación del deber cumplido. “Parece vanidoso, pero sí, siento orgullo por lo que he logrado. Y creo que es fundamental el episodio en el que me enfrenté a mi familia para poder seguir con Gorka y para poder seguir siendo coherente. Ese hecho es determinante en la construcción de mi personalidad. Haber tenido esa adversidad y haberla sabido enfrentar fue una suerte en mi vida, porque me ayudó a ser una persona diferente. De otra manera seguramente habría sido mucho más débil de carácter. Yo siempre digo que los malos momentos, aunque sean muy instructivos vitalmente, son eso: malos. Prefiero no tenerlos, pero cuando de todas formas existen, hay que sacar lo que hay en ellos de positivo. Por eso no cambiaría nada de mi biografía. Fíjate, no cambiaría ni esos seis años dolorosos de separación de mi madre. A día de hoy, tal y como estoy construido, todo lo que me ha pasado en la vida tiene algo aprovechable”.
Su vida, contada como una novela, parecería la de un héroe empecinado: homosexual en tiempos homófobos, librepensador en una sociedad sectaria, republicanista en una época de terrorismo nacionalista. Él, sin embargo, cree que ese relato le honra más de lo que merece: “No he sentido que haya tenido que luchar en todo momento por ser quien soy. Salvo tal vez en el conflicto familiar, donde sí tuve que echar un órdago, en el resto de los asuntos yo he seguido siendo siempre el que quería ser. Cuando sentí la presión nacionalista y la amenaza de ETA, Gorka y yo tomamos la decisión de irnos a Madrid sin dramatismo y sin heroicidades. Simplemente creímos que así no podíamos seguir viviendo”. Le hago ver que ha tenido que quemar muchas energías en todas esas batallas y responde con decisión, casi con disgusto: “Eso es verdad, pero esas energías las ha quemado mucha gente. En una lucha y en otra. No es una singularidad mía. Yo he ido siendo lo que quería ser, dentro de lo que la vida te permite”.

“No cambiaría ni esos seis años dolorosos de separación de mi madre”. PAPO WAISMAN
El libro es un texto ensayístico en el que repasa todos los asuntos que le preocupan. Entreverada en todo eso está la historia de su vida y algunas anécdotas que le definen bien. Cuenta, por ejemplo, que hasta que no cambió las gafas por las lentillas no fue una persona sociable, que se retraía en el trato con los demás. Y cuenta que en 1981, después del intento de golpe de Estado, cuando tenía 18 años, le escribió al Rey agradeciéndole su actitud y pidiéndole una foto dedicada. La recibió a través de Sabino Fernández Campos.
“En ese momento yo era un friqui. Viví la Transición como algo absolutamente entusiasmante. Me sabía el nombre de todos los partidos que se presentaban a las elecciones, de sus líderes, de los cabezas de lista. En el 81 ya era un poco mayorcito, pero estaba aún cerca el franquismo, y aquella noche sentí que todo se iba a la mierda, que todo volvía a los infiernos, al oscurantismo. Y de repente apareció la imagen del Rey y le escribí. No sé por qué, no hubo reflexión, mientras salía la idea de mi cabeza estaba cerrando el sobre y enviándolo”. Y se ríe: “Si lo hubiera pensado más, a lo mejor me habría dado vergüenza y no lo habría hecho”.
Cuando le pregunto si algún día le gustaría dedicarse a la política, vuelve a responder sin componendas ni ambigüedades: “Me gusta la cosa pública. Si me preguntas si me iría a la empresa privada te contesto enseguida que no”. Y lo repite tres veces, con énfasis: “No, no. No”. Luego continúa hablando: “Pero a la política, sí. Primero haría falta que alguien pensara que yo podría hacer algo distinto a lo que hago ahora y que yo tuviera el convencimiento de que soy capaz de lograr lo que se me propusiera. Pero me gustaría asumir nuevos retos, y creo que los que amamos la cosa pública estamos para eso. Tomaría en consideración el problema de las puertas giratorias, que es un tema importante y relevante, pero esa duda nunca me frenaría”.
Le gusta la cosa pública porque sueña con un país mejor. “Son tiempos tristes, muy tristes, y creo que hace falta todavía reivindicar la Ilustración. A aquellos pensadores de la segunda mitad del XVIII, Diderot, Voltaire o Rousseau. Si a muchos ciudadanos de hoy les expusiéramos lo que ellos pensaban les parecería revolucionario”.
Pero es solo moderadamente optimista: “La educación es la clave de todo. Una educación seria, abierta, en valores que refuercen la ética pública, que es la que nos permite luego tener nuestra ética privada. Lo que pasa en España es que cada uno traslada su ética privada a la esfera pública, ese es el problema, y ahí es donde tiene que intervenir la educación: inculcando valores antes de que los prejuicios se instalen. Muchos de los que se ocupan de la educación tratan de perpetuar sus privilegios para impedir que todo cambie. Dicen: ‘Es que ustedes quieren adoctrinar’. Pues sí, queremos adoctrinar en valores que nos definen a todos como miembros de una cultura occidental”.
Hace una pausa, mira hacia el infinito y reflexiona: “Pero tú y yo no vamos a llegar a ver esos cambios. Ojalá, pero creo que no”.